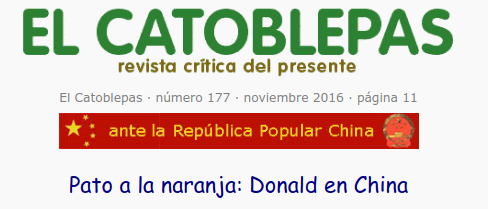
2019 se acaba y, con él finiquitado, le damos un nuevo mordisco al siglo XXI, ése que siempre se dijo -el tiempo lo está corroborando- que sería el del relevo del testigo en la hegemonía mundial. El siglo de China. Lo será, y eso no debe preocuparnos especialmente; los imperios caen irremisiblemente, y a este respecto no puedo dejar de recomendar el clásico estudio publicado por Paul Kennedy en 1989.
Lo que sí debe preocuparnos es qué tipo de imperio decidirá, o ha decidido, ser China. Gustavo Bueno, el más brillante filósofo dado por nuestro país, distinguió en su obra España frente a Europa dos tipos de imperios, entendiendo por imperio a un estado con la capacidad de intervenir operatoriamente en otros: los imperios generadores y los depredadores. Los generadores se caracterizan esencialmente, desde el punto de vista biológico, por el mestizaje con las poblaciones intervenidas. Desde el punto de vista cultural y científico, por compartir sus saberes y tecnologías con los invadidos. Y desde el punto de vista social y económico, por la fundación de ciudades. Por oposición, los imperios depredadores proscriben cualquier mezcla de sangres, hacen valer su superioridad cultural y científica únicamente para someter a los invadidos, y nunca crean ciudades, sino factorías desde las que saquear el territorio intervenido. El Imperio Español es un ejemplo de libro del tipo generador: la diversidad racial de Hispanoamérica, el inmediato arraigo del idioma español y el Cristianismo en aquellas tierras, las fastuosas capitales virreinales allí fundadas o las veintiocho universidades y dieciocho colegios mayores existentes en la América hispana en 1810 son prueba de ello. También lo fueron el Imperio Macedonio de Alejandro Magno, el Imperio Romano, el Carolingio o la Unión Soviética. Imperios depredadores fueron, por ejemplo, el Persa (una burocracia etnocéntrica), el Imperio Británico (una talasocracia consagrada a la esquilmación de los cinco continentes) o el Tercer Reich (que unió el entusiasmo por el saqueo a la prohibición legal a mezclar la sangre alemana con la ajena).
Continuar leyendo “El imperio que ya está aquí”



